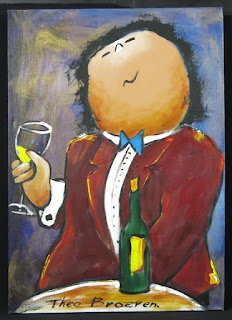
No lo vi venir. Las palabras salieron en tromba de mi boca e impactaron sobre ella como un puño. Me arrepentí al instante, por supuesto, soy un caballero y odio el juego sucio pero… tarde; muy muy tarde. Sandra enmudeció de golpe −un escalofrío me caló los huesos y una gota de sudor resbaló por mi nariz desde la frente−, el color huyó de sus mejillas y un espasmo de asombro la recorrió de pies a cabeza. Pareció luego recobrarse un poco, enarcó las cejas con desprecio y abandonó la habitación como si yo fuera el ser más repulsivo de la tierra. Ese gesto me dolió, lo reconozco, pero, sabiéndome causa de tan penosa situación y lejos de mí disimular el hecho de que hablé con sequedad y decidida intención de herirla, trituré mi orgullo y corrí tras ella. Me hinqué de rodillas a sus pies, le imploré perdón, juré que lo que dije no iba en serio… Nada. Esta mujer no tiene compasión. Lo que les cuento ocurrió hace ya dos días y lo único que, desde entonces, ha salido de su boca ha sido un «torpe gusano sin alma» muy poco amistoso.
Es curioso constatar lo mucho que el tiempo transforma a una pareja, ¿no creen? Nosotros nunca fuimos unos románticos, tampoco voy a mentirles, no puedo decir que las flechas de Cupido nos contagiaran su dulzura, pero ¿saben esa sensación de disfrutar una brisa ligera en primavera, sorprender un cielo salpicado de estrellas o el vuelo entre las flores de algún gorrioncillo travieso? Así me sentía yo al velar noche a noche los sueños de Sandra o al contemplarla despertar, aún acurrucada a mi lado, por la mañana: dos almas gemelas, dos corazones que laten al unísono y todo lo demás.
De acuerdo, de acuerdo, quizá una pizca romántico sí que fuera pero ¿qué pretendían de un pobre idiota enamorado?
Luego la pasión arde en cenizas, la rutina teje a traición su telaraña y ya ven… Se empieza a discutir por una bobería, se manchan las miradas de sarcasmo y nacen los amargos días de un matrimonio infeliz. En ello estamos: habitando un avispero sin trazas de poesía.
En fin, el caso es que desde esta última pelea que, si les soy sincero, no sé bien cómo empezó ni porqué acabó en lo exigente de mis gustos en la mesa (una buena comida siempre me alegra el espíritu, no lo negaré), un pensamiento espantoso acecha mi mente, la intuición de que algo horrible se cierne sobre mí: una calamidad que llega, al parecer, para quedarse. Porque he tocado fondo y ahora Sandra me detesta. Un relámpago de acero brilla en sus ojos y solo yo tengo la culpa. Una sensación en extremo penosa, créanme. No exagero si les digo que tengo el alma deshecha y es que, aunque a veces me comporte como un asno, yo aún amo con locura a esa tontuela.
Pero volé los puentes y no puedo ya batirme en retirada. Imposible borrar lo ocurrido. Ni todas mis lágrimas aliviarían, a esta altura, su disgusto. La riña fue subiendo de tono y perdí los nervios, es cierto. No debí dejar que la referencia a mi apetito −«glotonería de cerdo sin escrúpulos», fue la lastimosa expresión que, recuerdo, masculló entre dientes, no sin cierto descontento en el tono− me alterara de tal modo; aunque son cosas que molestan, convendrán conmigo. Pese a todo y por justificado que pudieran considerar mi resentimiento, sacar a relucir en aquel instante las croquetas de mi madre fue, por mi parte, una falta de tacto imperdonable. Un golpe bajo. Sí, escandalosamente bajo.
Relato publicado en la revista «Escribiendo a hombros de gigantes» de El Tintero de Oro. Noviembre 2021.



