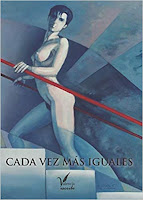…Elige siempre la esperanza
Séneca
Elmer Mendoza nació un día de invierno frío y muy lluvioso. Nadie recuerda con exactitud la fecha pero sí el frío y la lluvia que por aquel tiempo cayó durante días. Y la niebla. Una niebla espesa que llegó de golpe a la ciudad borrando todas las cosas. Quizá fuera enero. Quizá no. Nunca a causa de semejante olvido ha celebrado su cumpleaños. Nunca ha tenido regalos, tartas, ni velas donde soplar un deseo.
Aquel invierno, el invierno de doce o quizá trece años atrás en que Elmer vino al mundo, los padres habían vendido la poca tierra que aún tenían en la aldea natal y, esperanzados como nunca estuvieron, como ya nunca volverían a estarlo, habían marchado a la capital en busca de un futuro más próspero para el hijo que venía en camino.
Pero sabido es que nunca tuvo compasión con los pobres el destino y solo un terreno en un suburbio de la periferia, próximo en exceso al inmenso vertedero que delimita el contorno de aquella ciudad inhóspita y áspera como pocas, fue a lo que debieron conformar su nueva vida.
Allí, a escasos metros de la cerca, con incansable y tenaz esfuerzo, cultivan desde entonces berenjenas, calabacines, coles y tomates que pocas veces consiguen vender.
Y allí, al filo de la desolación y la impotencia, con la angustia clavada en el pecho, lágrimas de rabia y desaliento lloran sin ruido cada noche en un triste duelo por el futuro que un día soñaron juntos.
Así fue que en este lugar remoto y de todos olvidado, en una vieja barraca de madera y zinc tan mísera como una chabola, nació Elmer. Un muchacho ahora alto y fuerte, espigado, rostro atezado por el sol, ojos oscuros y profundos, esquivos, que, mucho antes del amanecer, salta cada día de su camastro para salir a la soledad de unas calles donde hace mucho la miseria se hizo costumbre, de unas calles que a cada paso hablan de dolor.
Cabizbajo y lento, un peso insoportable de llanto e injusticia a sus espaldas, camina entonces hacia el vertedero y allí confundido entre decenas de chiquillos harapientos −ojos tristes, mejillas hundidas, manos sucias, alma gastada− y los perros y los buitres que habitan el lugar, armado como todos con su ineludible garfio y como todos de inmediato cubierto por una grasienta costra de mugre, con inocente esmero, escarba entre la basura en busca del quizás único sustento de que ese día dispondrá la maltrecha economía familiar.
Elmer no se queja. Nunca se queja. Tampoco se avergüenza. Es su trabajo. Gracias a él subsiste su familia y se siente orgulloso. Mucho. Pero lo odia. Lo odia de un modo profundo y oscuro que por mucho que intenta no logra evitar. Odia la basura, el olor, los insectos, los camiones, el humo de los gases… Tan desagradable todo, tan sucio, tan insalubre. Tan triste y descorazonador.
En secreto, un secreto nunca con nadie compartido, Elmer sueña estudiar. Quisiera ir a la escuela, merendar en el parque a la salida de las clases, jugar al baloncesto, confundirse y ser uno más, entre todos esos chicos a los que cada tarde espía desde lejos… y un día −como ellos seguro lograrán− llegar a ser maestro o médico, quizá.
Algunas veces, pocas pero a veces, desde lo más alto de su montaña de escombros, golpeado por la pena y la soledad, levanta los ojos a un cielo para él siempre arisco y en penumbra. Susurra entonces una plegaria dolorida, una plegaria de tristeza abrumadora y solo si por un instante una estrella atraviesa rauda el firmamento, el niño sonríe.
Por alguna extraña razón −alguien un día le contó− las estrellas fugaces guardan relación directa con los deseos y esa idea, casi una esperanza, dibuja en sus labios una sonrisa. Una sonrisa breve, apenas un esbozo, tan fugaz como la estrella. La triste e inexpresiva sonrisa de quien nunca aprendió a reír. De quien sabe que algunas historias nunca alcanzan su final feliz.
Relato publicado en la Antología «Cada vez más iguales». Valencia Escribe. Octubre 2020.