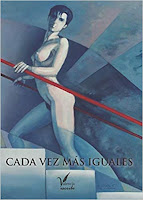¿Qué saben los sueños de límites?
A.E.
«Las damas no saltan rejas, niña», la voz de la abuela Mary tronó con severidad en su cabeza y lo inoportuno del recuerdo la hizo sonreír. «¡Pobre abuela! −pensó mientras se inclinaba levemente hacia la izquierda para mirar por la ventanilla−, ¡si pudiera verme ahora…!». El cielo estaba sereno y cuajado de estrellas. Pronto amanecería. Contempló el inmenso espacio que tenía frente a sí y un sentimiento de grandeza y libertad se adueñó de su espíritu. Todo en torno a ella era vacío y silencio, aislada por completo como estaba del ruido y la vanidad, ajena a un mundo que la adoraba, que tenía rendido a su valor, a su inteligencia, a su encanto. Frágil excepción de un tiempo −tiempo de hombres− donde la independencia femenina no existía y su reclamo era objeto de burla
Pero por algún motivo ella lo había logrado. Demostrar a ese mundo ingrato su talento había sido siempre su obsesión y lo había logrado. Un incontrolable anhelo de aventura latía en su corazón, tóxico como un veneno: ir donde nadie había ido, hacer lo que nadie había hecho. Sin importar el riesgo. Sin importar el precio.
El parpadeo intermitente de una alarma en el panel de control deshiló el curso de sus pensamientos y la trajo de vuelta a la realidad. El combustible se agotaba con rapidez y el islote donde debía repostar antes de alcanzar Australia aún no aparecía. Conectó con inquietud el micrófono del radiotransmisor e intentó contactar con el Itasca, el viejo guardacostas que había de guiarla en la operación de aterrizaje:
⸺Altitud trescientos metros. Volando norte-sur. Determinen posición.
⸺ …
⸺Electra volando norte-sur. Repito: determinen posición.
El silencio al otro lado de la radio resultaba atronador. Se había desviado de su rumbo, ninguna frecuencia emitía señal y no hallaba referencia que pudiera orientarla.
Perdida entre el azul (tan oscuro a esa hora todavía muy temprana) del cielo y el océano, una mezcla de miedo y de placer se apoderó de ella. El futuro no existía. Solo el vuelo. Y la gloria. Y la alegría del aviador.
Circunnavegar el mundo a través del Ecuador era algo que nadie, ni mujer ni hombre, había intentado jamás. California, Florida, Puerto Rico, Venezuela, África, el Mar Rojo, Pakistán, Birmania, Indonesia… Había recorrido ya más de treinta y cinco mil kilómetros. Apenas restaban otros doce mil, un par de etapas, poco más. Casi rozaba el triunfo. Estaba a su alcance. Lo tenía tan cerca…
El amanecer la sorprendió con su caleidoscopio de colores y cambios de luz mientras a lo lejos se formaba una tormenta. Un denso banco de nubes grises e ingrávidas flotaba en el horizonte y corría veloz hacia ella.
Insistió de nuevo:
⸺Electra volando hacia Howland Island. Combustible agotado. ¿Pueden oírme?
⸺…
⸺¡¿Puede alguien oírme?!
Una sonrisa triste, un raro gesto mitad insolencia mitad desamparo, asomó a sus labios. Había intentado lo imposible y había perdido. No se arrepentía. La aviación había sido siempre su pasión, una experiencia única, romántica, trascendente; un afán que la atravesó como un flechazo y marcó sin remedio el rumbo de su vida. Preparada en todo momento para lo imprevisto, acostumbrada a lo inesperado, coqueteaba sin escrúpulos, día tras día, con el riesgo y la aventura. Era feliz. Y si atreverse significaba morir, entonces moriría.
«No, las damas no saltan rejas, abuela −musitó mientras el Electra se desvanecía despacio entre la niebla−, atraviesan océanos, ganan mundos y conquistan cielos».
En algún lugar del Pacífico, una mañana de julio de 1937, la reina de las nubes, Amelia Earhart, se adentraba entre las brumas del enigma y la leyenda. Aún arrastra el viento la huella de su estela. Y su nombre silba con el alba a las estrellas.
Relato publicado en la Antología «Cada vez más iguales». Valencia Escribe. Octubre 2020.