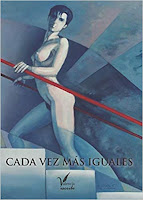Hay personas que mejoran el mundo, ángeles sin alas que nos abrigan el alma y nos la incendian de ternura. Disfrazan de inocencia su poder e invisibles tras su máscara nunca revelan su secreto. Una vez, hace mucho tiempo, una de ellas detuvo su camino frente a mí. No supe entonces verlo.
⸺Buenas tardes, doña Adela −saludaba yo cada miércoles, cargada de libros la mochila, mente en el partido que en la calle jugaban mis amigos, enfurruñado por mi mala suerte.
⸺Pasa, hijo, pasa −sonreía ella, empujando pasillo adelante mi mal humor y mi desgana, acomodándolos con cuidado en la pequeña salita ya dispuesta para la clase: libre de fotos y tapete la camilla, flexo encendido, máquina de coser contra la pared, envuelta la habitación en aquella bruma de calor que un brasero viejo y muy destartalado desprendía de continuo a nuestros pies.
Matemáticas y literatura. Una tarde a la semana, de cinco a ocho. Aquel había sido el pacto con mamá y yo debía respetarlo. En juego andaban las vacaciones y una sorpresa de fin de curso que, si todo iba bien, me había prometido.
Ovillada en su rincón ronroneaba Luna, una gatita ciega con aires de princesa que solo toleraba las caricias de su dueña. Arisca y orgullosa como una zarina rusa.
Mientras yo esparcía por la mesa rotuladores y cuadernos, un ojo pendiente de Luna, algo molesto por su indiferencia, doña Adela preparaba la merienda en la cocina: chocolate caliente y un riquísimo bizcocho de nueces y canela, sospechosamente parecido al de Rosales, la panadería del barrio, que el duendecillo travieso que habitaba en sus ojos juraba haber horneado esa misma mañana solo para mí. Yo reía su broma a carcajadas, ella fingía escandalizarse de mi incredulidad, se hacía un poquito la ofendida y guiñaba luego un ojo con picardía. Siempre fue buena cocinera pero por nada del mundo ─decía con sorna─ aspiraba a aquellas alturas de la vida a convertirse en una cándida abuelita pegada a su delantal, repleta la nevera de tartas y compotas. Había tanto por hacer, tanto todavía que aprender…
Era aquella devoción suya por el estudio, por la belleza, por las artes y el saber, la ilusión tan sincera y evidente con que acogía nuestros avances, lo que la convertía en alguien especial, lo que después de tantos años, aún hoy, guarda de ella mi recuerdo.
Entre ecuaciones y poesía, saltando de Quevedo a Lorca, murmurando versos de Bécquer o Machado (¡cómo adoraba aquella mujer las rimas de Bécquer y sus cuentos de fantasmas!), me hablaba algunas veces de su infancia de niña pobre, del hambre y de una guerra tan ajena, tan lejana entonces para mí como las de Troya o el Peloponeso.
En la habitación del fondo, la última del larguísimo pasillo que recorría la casa, Gene Kelly cantaba bajo la lluvia para un marido enfermo de olvido y desmemoria. Disfrutaba el hombre cada tarde la película como si la viera por primera vez, hechizado por una peripecia y unos personajes que de inmediato olvidaba para enamorarse de ellos poco después.
Los primeros síntomas de la enfermedad ─contaba ella─ habían aparecido por sorpresa, años atrás, recién apenas jubilado: imágenes y palabras se desdibujaban veloces en su mente, perdía el nombre de las cosas, llamaba a gritos a la madre y, sin consuelo, lloraba hasta dormirse algunas noches. Poco a poco, implacable, el mal avanzó y al fin, él, un hombre que jamás había estado enfermo, siempre fuerte y enérgico, se transformó en un ser desvalido y frágil. Se les quebró el futuro. Y la vejez amable y tranquila que Adela y Fernando habían planeado saltó en pedazos.
Los hijos estaban lejos, apenas ayudaban, venció ella lentamente miedo y desconsuelo y sin rastro de amargura afrontó la soledad. Reunió valor. «Cosas de la vida ─decía─, la vida con sus penas y alegrías».
⸺Ay, hijo, no me hagas caso ─se disculpaba de pronto─, los viejos arrancamos a hablar y parece que nos dieran cuerda.
Y volvíamos ─sonrisa en los labios, cabeza entre los libros─ a despejar incógnitas y farfullar poemas.
Llegó por fin el temido fin de curso y sus exámenes y ¡qué nerviosa recuerdo a doña Adela aquellos días!
Pero… ¡Aprobó!
Feliz con su diploma bajo el brazo, ella reía y lloraba a un tiempo. Consolaba en lo más hondo de su alma a la niña que fue, a aquella niña solitaria, sin padre y sin escuela, ansiosa por recuperar los años perdidos, a la muchacha y la mujer que después habitaron su cuerpo, siempre sin cicatrizar la herida de su pequeñez y su ignorancia.
Junto a mi madre, olvidado por completo del regalo prometido meses atrás, también yo en aquel instante temblaba de emoción. Y juro que jamás hubo en el mundo maestro más orgulloso que yo aquel día.
Siguió luego su curso la vida con sus derrotas, victorias, tristezas, alegrías… Siempre, en algún lugar del corazón y la memoria, permaneció doña Adela. Mi mejor alumna. La primera.
Relato publicado en la Antología «Cada vez más iguales». Valencia Escribe. Octubre 2020.