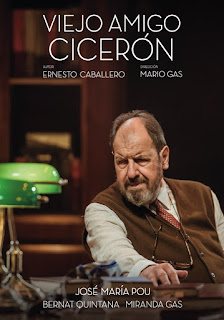Podría deciros que soy una caja mágica; que mi interior guarda un enigma, una rara fuerza que a nadie jamás revelé; que alguna vez encubrí un inconfesable secreto o que, en un tiempo lejano y feliz, con fervor amparé mil sueños de amor imposible: quimeras y anhelos que al fin la vida, como suele, traicionó.
Podría, sí. Y tentada he estado de hacerlo, no creáis. Habría sido tan pero tan fácil…
La historia era perfecta: magia, misterio, romanticismo… todo atrapado entre mis cuatro paredes de cartón, circunstancia esta que, no podéis negarlo, me otorgaba el papel estelar de la historia, el protagonismo absoluto del cuento, vaya. ¡Y cómo habría disfrutado mi ego maltrecho de ese pequeño momento de gloria!, debo reconocer.
¿Qué me ha frenado, entonces?, os estaréis preguntando a estas alturas de mi extraña confesión. Os lo diré: un único, insignificante, ridículo y chiquitísimo detalle. La historia sería perfecta pero… no sería cierta. Y puede que yo un pelín fantasiosa sí sea ¡pero mentirosa no! Así que, como seguro ya habréis adivinado, sí, tan sólo soy lo que aparento: un embalaje antiguo y olvidado, una humilde caja de cartón con delirios de grandeza y cierta tendencia a la autocompasión, no lo niego, que de tanto en tanto sueña otras vidas para olvidar su desdicha, su mísera y callejera existencia (os lo advertí: autocompasiva de libro, esa soy yo). Pese a todo aún no pierdo la esperanza y con paciencia aguardo mi destino: el feliz encantamiento que al fin mude mi esqueleto y por milagro lo transforme en cofre del tesoro, ¡en el abarrotado arcón de un malvado pirata con suerte!
Sueño imposible, tal vez diréis. ¿Qué importa?, dejadme un instante soñar, extraviar con ingenuidad mi camino en caprichosos senderos de magia y premoniciones de cristal. Fantasía e ilusión son mis poderes. Mimad el regalo que con ellos os entrego, invocadlos siempre con entusiasmo y convicción, pues ¡qué grande sería el desconsuelo de una vida sin imposibles que burlar!


Relato publicado en el nº 2 (octubre 2019) de la revista «El Tintero de Oro Magazine».